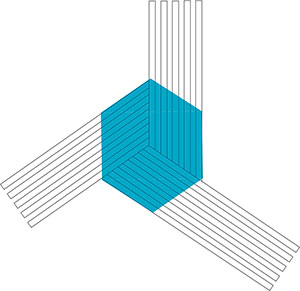Agradezco, desde luego, muy de veras los comentarios al texto en el que resumo algunas de las tesis del ensayo Lo que el dinero sí puede comprar (Taurus, Santiago, 2017; Madrid, México, Bogotá, 2018).
La brevedad del espacio obliga a detenerse en las objeciones más relevantes. Hacia el final se formulan un par de consideraciones generales acerca del enfoque en este tipo de debates.
Ahora bien, a la hora de responder los comentarios es inevitable recordar la tesis central del libro: la asociación, que una larga literatura constata, entre la expansión del mercado y del dinero, por una parte, y ciertos bienes morales asociados a la modernidad, por la otra, como la autonomía y la subjetividad. Ni el ensayo ni el libro contienen (como algunas de las críticas inexplicablemente suponen) una defensa neoclásica del mercado. En realidad, el ensayo y el libro revisan un puñado de literatura clásica, especialmente sociológica, para mostrar de qué forma el mercado y el dinero, en vez de envilecer la vida social como creen Sandel y algunos de sus lectores, la proveen de importantes bienes que subyacen a algunas de las convicciones morales de las sociedades modernas.
Ahora bien, en general los críticos no discuten esa asociación en la que el ensayo y el libro insisten, sino que subrayan algunos hechos que relativizarían esa tesis.
Uno de los principales -mencionados por Rodrigo Valdés y M. A. Garretón– sería que el mercado es incapaz de producir comunidad, vínculos sociales que las personas echarían de menos y anhelarían.
Para aquilatar debidamente esa crítica es indispensable proveer de un significado a la palabra comunidad. Su uso en las ciencias sociales, como todos saben, proviene de un texto de F. Tönnies quien caracterizó a la modernidad como un tránsito desde la comunidad (Gemeinschaft) a la sociedad (Gesellschaft). Para Tönnies la comunidad era una entidad orgánica que poseía una conciencia moral compartida que adelgazaba hasta el extremo la de los individuos. Ahora bien, es obvio que ese tipo de lazos son los que el mercado y el dinero socavan (como el propio Tönnies lo advirtió). Lo que la literatura desde temprano muestra, sin embargo (v.gr. desde Durkheim a Luhmann) es que la modernidad reconstruye esos lazos a un nivel más abstracto, por ejemplo, con la idea de derechos fundamentales o lo que Habermas llama patriotismo constitucional, una idea que se encuentra también en Durkheim. Esa reconstrucción ha conducido a revalorizar el status por sobre el contrato, como lo muestra la idea de ciudadanía. Así entonces es verdad que el mercado no produce lazos como los de la antigua Gemeinschaft; pero eso no significa que no sea capaz de producir vínculos sociales. Por lo demás, y como lo sugieren los estudios de D. Miller que en el libro se examinan, el consumo también crea lazos (una idea que está tempranamente en M. Mauss, a comienzos del XX nada menos). Me parece que una investigación pendiente en Chile es una de índole antropológica: la manera en que las mayorías históricamente excluidas del consumo lo experimentan. Lo más probable es que no lo vivan como una experiencia autorreferida sino -como lo mostró Miller para el caso inglés– como una experiencia relativa al otro y además emancipadora. Las élites ilustradas o históricamente satisfechas, de izquierda y derecha, suelen cometer el error de ver en el consumo una experiencia egoísta, una forma de amor propio en el sentido de Rousseau, sin advertir la dimensión liberadora que posee para las mayorías históricamente excluidas. Es este un error en especial de la izquierda que la hace reñir, más allá de lo necesario, con la modernización capitalista.
Tanto Garretón como Valdés (aunque con diversa inspiración teórica) llaman además la atención acerca del hecho que el estado y la política crean lazos y producen bienes públicos para los que el mercado es impotente. Estoy plenamente de acuerdo con eso como se sigue, por lo demás, de uno de los capítulos del libro donde se examina de qué forma la política provee bienes que el mercado no (vid. pp. 256 y ss.). Describir los efectos sociales y culturales del mercado no significa – ¿cómo podría colegirse eso? — que el conjunto de la vida social pueda organizarse únicamente en su derredor.
Los comentarios de Marcela Ríos se sitúan en una línea semejante a la de Garretón y R. Valdés. Sus comentarios llaman la atención acerca de la desigualdad que en la experiencia chilena es posible constatar, en especial sobre la distribución de bienes como la salud o la educación a partir de mecanismos de mercado.
Al analizar el tema de la desigualdad que M. Ríos subraya, me parece que sería útil distinguir entre la desigualdad que se constata a partir de un patrón normativo de desigualdad y la desigualdad simplemente percibida (sobre esta distinción pueden verse los trabajos de J.C. Castillo, en especial Castillo, J.C. The Legitimacy of Economic Inequality. An Empirical Approach to the Case of Chile, 2009). A la hora de las percepciones de desigualdad parece necesario distinguir entre las desigualdades que se juzgan inmerecidas por ser fruto de factores puramente adscritos y la merecida que sería producto del mérito. Hay razones para pensar que esta última es aceptada como lo muestra la presencia del ideal meritocrático, una de las legitimaciones ideológicas más eficaces del capitalismo. Respecto de si el mercado es o no un mecanismo correcto para distribuir bienes como la saluda o la educación, creo que puede resultar útil recordar el argumento de J. Tolbin. Tolbin sugiere que la igualdad puede ser perseguida bajo la forma de igualdad específica distribuyendo directamente los bienes cuya distribución se juzga desigual o, en cambio, puede ser perseguida en forma general mediante transferencias directas (como las que se llevaron a cabo hacia fines del primer gobierno de la presidenta Bachelet) sin suprimir la provisión privada y sin entrar en conflicto con la ideología meritocrática que ha permeado la cultura. Hay aquí un punto, desde luego, que la política de izquierda para ser eficaz debe considerar con atención.
Florencia Torche, por su parte, recurre a la obra de Debra Satz para subrayar las insuficiencias del mercado. Como se sabe, algunas de esas insuficiencias son subrayadas por la propia economía neoclásica (bajo la forma de fallas de mercado) y otras son relativas a la índole de la elección humana. Es difícil advertir de qué forma esas insuficiencias, ampliamente conocidas, constituyen una refutación de alguna de las tesis del libro o del breve ensayo que intentó resumirlo. Hasta donde se sabe, el libro de Satz no pretende evaluar el papel sociológico del mercado en el surgimiento de las sociedades modernas, sino más bien evaluar sus consecuencias desde un punto de vista normativo, algo que requeriría una visión más general sobre las condiciones de la agencia humana o la justicia que lo que permiten este tipo de debates. Aristóteles, por ejemplo, sugiere, como se menciona en el libro, que toda elección humana es una mezcla de preferencias y oportunidades (y desde ese punto de vista siempre posee la característica que Satz llama de la vulnerabilidad) y no es ni empírica ni normativamente cierto que introducir el mercado en la educación o en la salud conduce a excluir a sectores sociales. J. Tolbin, cuyas tesis el libro examina (también lo hace Satz bajo la forma de igualitarismo general) muestra que no, que bajo ciertas condiciones igualar la renta mediante transferencias directas (más que suprimir el mecanismo de mercado) podría permitir que las personas se igualen en acceso y autonomía más que otras medidas alternativas.
El texto de J. P. Luna, a diferencia de los anteriores, posee un tono deliberadamente polémico, y por lo mismo es más difícil referirse con claridad a él sobre todo porque atribuye al texto un argumento que no contiene. Basta un ejemplo. J.P. Luna, en tono de refutación, afirma que “la lógica de la política no es asimilable a la de un mercado, ni puede analizarse solo en base al dinero y lo que aquel puede comprar”. Esa tesis es exactamente la que el libro sostiene en su último capítulo al exponer la autonomía y la importancia de la política (vid. P. 256 y siguientes) y por lo mismo es difícil entender en qué sentido puede ser opuesta, como Luna pretende, a lo que expone el libro (al que, sin embargo, sugiere haber leído). Lo que el libro afirma -a la hora de comparar el mercado con la política- es que esta última en vez de agregar preferencias individuales, es un mecanismo imparcial para saber qué preferencias colectivas se debieran tener y qué razones son admisibles en las interacciones sociales. Salta a la vista que nada de eso significa asimilar la política al mercado. Igualmente me parece que J.P. Luna incurre en una confusión frecuente entre postular una normatividad afirmada en términos puramente conceptuales, y describir la normatividad que subyace a una determinada formación social. Así muchas veces parece reprochar que el libro postula una normatividad que el libro simplemente constata.
El texto de Leonidas Montes, por su parte, atribuye al texto un sentido celebratorio del capitalismo moderno que espero no posea del todo. Mi propósito fue más bien mostrar de qué forma el debate acerca de las insuficiencias y bondades del mercado está en el origen mismo de la modernidad (basta releer a Rousseau para advertirlo) y que los bienes que esta última provee son indiscernibles de la sombra que los acompaña. Con todo, Leonidas Montes tiene toda la razón en el sentido que el libro, y el ensayo que intentó resumir alguno de sus argumentos, es una reacción a cierto punto de vista que se expandió en la izquierda consistente en presentar “vino viejo en odres nuevos” : la crítica al lucro que viene desde el siglo XIV o XV (está desde luego en Maquiavelo); la alienación del consumo cuyo diagnostico está en Rousseau (a quien Marx leyó durante su luna de miel); la creencia consistente en creer que la libertad es la ausencia de restricciones (como la paloma, dijo Kant, que se queja que el aire le impide volar); la idea que el consumo es autorreferido y no crea vínculos con los demás (algo que ya refutó Marcel Mauss en los inicios de la antropología), etcétera.
Quizá una de las distinciones que podría orientar este debate es tener a la vista la diferencia que media entre describir, o decir como es, una determinada relación social, por una parte, y evaluarla a la luz de un determinado punto de vista acerca de la justicia, o decir como debería ser, por la otra. Una cosa, en otras palabras, es describir los efectos que el mercado produce, y otra, distinta, evaluar esos efectos a la luz de un determinado ideal. Por supuesto ambos puntos de vista en el debate cotidiano suelen confundirse; pero el esfuerzo del trabajo intelectual consiste en mantenerlos, hasta donde eso es posible, separados. Desgraciadamente a veces la expresión “sociedad de mercado”, cuando se la emplea no con sentido técnico sino con ánimo puramente polémico, contribuye a esa confusión. Karl Polanyi, quien acuñó el término, se esmeraba sin embargo en no confundirlos. Él sabía que constatar la normatividad que subyace a una determinada formación social (una idea que él aprendió leyendo a Hegel) no es lo mismo que dirimir su valor a la luz de un determinado punto de vista acerca de la justicia.
Por lo mismo creo que en este tipo de debates es necesario tener en cuenta la distinción entre la mera normatividad y la normatividad que surge de la facticidad. La primera (por ejemplo, elaborada en el sentido convencional en que se interpreta a Rawls) es puramente prescriptiva y se usa para evaluar desde un punto de vista ideal la facticidad del caso; la segunda, en cambio, es descriptiva e intenta comprender qué patrones normativos han inducido determinados cambios materiales, contribuyendo así a su persistencia. El intento del libro Lo que el dinero sí puede comprar se sitúa en esta segunda línea de trabajo, no en la primera. Es un intento por identificar los patrones normativos que, en los hechos, inducen el mercado y el dinero.
La sociedad moderna ha originado los mismos ideales normativos que, sin embargo, se emplean para criticarla: la igualdad y la autonomía cuando no son meros conceptos, sino ideales normativos que alientan la vida cotidiana, encuentran su condición de posibilidad en las mismas instituciones que a veces los niegan. Esa es la índole paradójica de la sociedad moderna y el carácter problemático de los ideales que se entrecruzan en el debate público. Tener en cuenta esa peculiar característica de la realidad social es muy relevante para la política, puesto que ella no consiste en afirmar simplemente un ideal de vida buena (esa es tarea de la religión), sino que su tarea es mediar entre un ideal de vida buena y la normatividad subyacente en la vida social. Un ideal de vida buena que no se condiga en modo alguno con la normatividad subyacente en la vida social es propio de quienes Hegel llamaba “almas bellas”; la tarea de la política, sin embargo, no es cultivar un “alma bella” sino mediar entre lo racional y lo real.