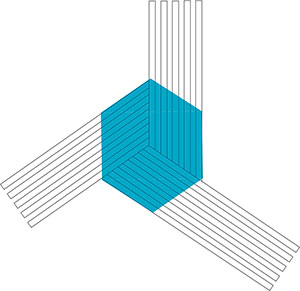Durante el último cuarto de siglo, Chile tuvo el mejor desempeño económico de su historia. Pocos países pueden dar cuenta de mayores logros materiales en este período. En paralelo, el mundo también ha vivido una época fuera de lo común. Si en 1980 cerca de la mitad de sus habitantes vivían en extrema pobreza, hoy lo hace menos del 10%. Entre 1800 y 1970 el número personas pobres en el mundo aumentó persistentemente y llegó a más de 2 billones. En el último medio siglo esta cifra disminuyó casi un 70%.
A pesar de estos éxitos, tanto en Chile como en muchos lugares del mundo, se percibe cierto desasosiego, un grado de infelicidad difícil de conciliar con los avances logrados. En su interesante ensayo, Carlos Peña intenta explicar esta aparente contradicción y se pregunta si la expansión del mercado a distintos ámbitos es la causa de este malestar.
Aunque Peña ha defendido, en mi opinión acertadamente, que las personas están mejor si tienen acceso a mercados en un sentido amplio, en el diagnóstico que propone existe una dualidad inevitable. Por un lado, la ampliación del mercado ha permitido un aumento, sin parangón, del consumo de vastos grupos y la irrupción de las capas medias que, a través de sus adquisiciones, han podido ejercer su libertad. Por otro, sin embargo, al momento de tratar de lograr status, de diferenciarse, de construir su individualidad usando la libertad que otorga el mercado, las personas se defraudan. Nada parece suficiente.
¿Estamos condenados a esta tensión? Abrazar el mercado, que a mi juicio es el mejor sistema disponible para asignar recursos, ¿implica que nos mantendrá siempre con grados relevantes de desilusión y descontento? Pienso que no.
Primero, hay un tema técnico que cabe abordar. El poderoso mercado también sufre fallas en algunos ámbitos. Y son precisamente esas fallas las que, al no abordar adecuadamente, podrían explicar parte del malaise.
Me refiero, por ejemplo, a la insuficiente provisión de algunos bienes públicos que el mercado por sí solo es incapaz de entregar en cantidad y calidad adecuada. En este ámbito está el miedo a sufrir un delito y la construcción y cuidado de áreas verdes. Otras lagunas incluyen los problemas derivados de las asimetrías de información, la ausencia de una estructura de seguros que permita a las personas sentirse menos vulnerables, y la falta de competencia o la insuficiente protección al consumidor.
Las políticas públicas podrían solucionar varios de estos problemas. Pero también pueden no funcionar, terminar sólo en más burocracia, e incluso agravar la situación. Me temo que los éxitos que hemos tenido en materia de ingresos no han sido acompañados por avances comparables en este ámbito: la efectividad y eficiencia del Estado.
Este no es un tema nuevo para Carlos Peña. De hecho, en una columna de comienzos de 2016, él mismo argumentó que la indignación con la colusión no se podía entender como rabia contra el mercado, sino que con el hecho de operar defectuosamente. El malestar de los chilenos, sostenía, no lo producía el mercado, sino que se habían vulnerado sus principios.
Un segundo tema, más alejado a una perspectiva de economista, es el rol que Peña le asigna a los bienes llamados posicionales (aquellos que nos diferencian y dan status) en comparación a los bienes materiales (aquellos que dan un bienestar intrínseco). Los primeros, argumenta el rector, nos confinarían a un círculo interminable de decepciones. Si muchas personas los adquieren y lo consumen, dejan de proveer su magia, y se debe buscar un nuevo objetivo de consumo que permita diferenciarnos.
Es probable que casi todos los bienes tengan grados de ambos atributos, es decir provean beneficios intrínsecos y sirvan para posicionarse. Quizás una manera de verificar la relevancia posicional de un bien específico sea preguntándose si éste se demandaría para su consumo secreto, sin que nadie más lo sepa. Tal vez es cierto que parte de la utilidad que provee el consumo sea simplemente la búsqueda de la diferenciación, de afirmar la individualidad a través del ejercicio de la libertad.
Sin embargo, hay una contradicción básica entre la búsqueda incansable de bienes posicionales y la materialización de la libertad y la individualidad. Todos terminamos esclavizados buscando diferenciación y, vaya paradoja, consumiendo prácticamente lo mismo, sin individualidad relevante.
Llevado a la jerga de la economía, el consumo generaría lo que llamamos una externalidad negativa. El precio de un bien reflejaría sólo el costo privado de adquirir el bien en cuestión y no incluiría el daño que provoca su consumo en el bienestar de otros. Similar a lo que sucede, por ejemplo, con una planta química que contamina, hay mecanismos para hacerse cargo del problema. En principio, un impuesto al consumo de los bienes posicionales alinearía el beneficio privado y el beneficio social de consumirlos, con la consecuencia de disminuir su consumo hacia un nivel más adecuado. Y en contraposición al caso de los bienes suntuarios que menciona el profesor Peña, el impuesto sería para tener mayor eficiencia, no para “disciplinar a aquellos que buscan saltarse la escala invisible del poder”.
Finalmente, me atrevo a aventurar que una parte del desasosiego también refleja el valor que las personas le dan, además de los aspectos meramente individuales y de diferenciación, a aspectos colectivos. Esos que, abandonados al laissez faire, el mercado no es capaz de proveer adecuadamente.
En otras palabras, habría una demanda insatisfecha por construir comunidad. Por tener más lealtad recíproca, por sentirse parte de un colectivo.
Existe desde hace algunos años el llamado Reporte Mundial de Felicidad que, entre otras cosas, presenta índices para un grupo amplio de países construidos a través de encuestas. También intenta explicar la felicidad de los países a partir de distintas variables. No es sorpresa que el ingreso per cápita, la expectativa de vida (como proxy de calidad material) y la libertad expliquen parte de las diferencias de felicidad entre países. Pero también son importantes el apoyo que se da entre ciudadanos, la generosidad, y la ausencia de corrupción.
La construcción de comunidad no se produce espontáneamente por la interacción de individuos en un mercado. Se necesita de coordinación, de política, de líderes, incluso de financiamiento. Por cierto, a partir de este razonamiento no cabe concluir que exista una demanda insatisfecha por más Estado. Hay muchas maneras de construir pertenencia y comunidad. Pero sí parece indispensable buscar un mejor balance entre lo individual y lo colectivo.