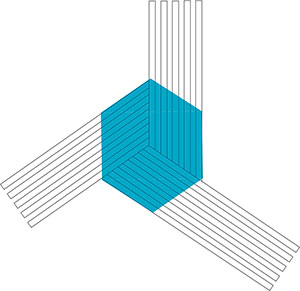VIOLENCIAS Y PERTENENCIAS: COMENTARIOS DESDE LOS COMENTARIOS
Agradezco los comentarios respecto del texto que aquí he presentado, y que matizan, complementan y también cuestionan algunas de mis afirmaciones. Me han motivado a volver a reflexionar sobre lo escrito en un comienzo; no para desandarlo sino para seguir girando en torno al problema con nuevas perspectivas. La riqueza de estas miradas abre nuevas líneas de discusión y espero que la posta pueda seguir reverberando en las audiencias que participen a modo de lectores, lectoras y futuras discusiones.
La violencia, como sabemos, puede responder a lógicas expresivas, instrumentales, ideológicas y políticas. No toda la violencia se ajusta a una mecánica que junta medios con fines, ni convicciones con acciones. Tiene también su opacidad, refractaria a las interpretaciones: su resto irreductible, su exceso energético, e incluso, parafraseando a Georges Bataille, su “parte maldita” o su “parte salvaje”. Puede activar una dialéctica de acciones y reacciones, de contagios emocionales, que no desmiente teorías, pero muestra que junto a estas teorías se despliegan también fuerzas que tienen su inconmensurabilidad. En parte, de eso se trata: la violencia cristaliza, o exterioriza, el extravío de los vasos comunicantes. Pero por otro lado, confinar la violencia a esta parte “ilegible” es resistirse a su comprensión en lo que tiene de legible, y que a mi juicio, sigue siendo nuestra tarea en la reflexión crítica.
En la antípoda está la violencia política en su sentido más evidente, sobre todo para quienes, como lo plantea Loreto Cox en su comentario, ven la función desestabilizadora que ejerció la violencia del 18 de octubre: una acción llevada a cabo para desequilibrar el orden, y precipitar un estallido de masas que no habría sido el mismo sin los atentados a las estaciones de metro que le precedieron. Puede leerse este cálculo político, o la clara relación medio-fin, en la función desestabilizadora de la violencia en los atentados. La propia Loreto Cox hace referencia a un elemento sincrónico, a saber, la baja de confianza en la fuerza pública, sobre todo en Carabineros, que descendió de 57 a 17% de la población entre 2015 y 2019, por efecto de los eventos de corrupción al interior de la institución. Esto agrega otro elemento susceptible de especulación: la poca legitimidad en la eventual respuesta represiva, y la falta de consistencia de la propia institución en el momento del estallido.
La misma autora revisa las encuestas de opinión y los grados de aceptación de la violencia, mucho mayores en generaciones jóvenes que en adultos. Es cierto que en todas las generaciones el rechazo a la violencia es siempre mayoritario. Pero creo que es distinto preguntarse por qué, en primer lugar, entre jóvenes la legitimidad es mayor; y, sobre todo, por qué la violencia asume un carácter tal que queda “internalizada” dentro de una revuelta social masiva, de emplazamiento sistémico, transversal en temas y actores, ubicua territorialmente; y, sobre todo, donde la violencia en ningún momento opera (contra los cálculos iniciales del gobierno) de manera disuasiva en el apoyo de gran parte de la población a la vorágine del estallido mismo. Por lo mismo, lo que cabe preguntarse es lo siguiente: si las encuestas muestran un porcentaje tan alto de rechazo a recursos violentos en la revuelta social, por qué, al mismo tiempo, esa misma violencia no restó apoyo de la gente en las protestas, ni impidió la sanción enérgica de la sociedad al sistema político y al modelo económico.
Quisiera aventurar una nueva conjetura a propósito del texto de Loreto Cox, a saber, que no necesariamente hay alineamiento entre la opinión pública, tal como se refleja en las encuestas, y el tipo de mecánica de masas que se precipita en las calles. Aquí merece comentarse otro dato de las encuestas que Loreto Cox trae a colación, a saber, que si los motivos de las protestas fueron más o menos los mismos entre jóvenes y no jóvenes (educación, salud, pensiones, desigualdades en general), el mayor apoyo de la juventud al recurso a la violencia no es por cuestiones de sustancia, sino opción de medios: la mayor aceptación del recurso a la violencia se da con independencia respecto del contenido de las demandas.
Esto, me parece, es sólo parcialmente cierto, porque hay un elemento que creo que las encuestas difícilmente reflejan. En su mayoría son los y las jóvenes quienes están en las calles; y es allí donde se da esa suerte de “continuum” entre las distintas dimensiones de la protesta (desde las canciones hasta los enfrentamientos de la primera línea). Lo que hay, en la juventud, es una fuerza performativa claramente más marcada que en adultos. Así, por ejemplo, las encuestas tienden a mostrar, también, que es mucho mayor el porcentaje de jóvenes que participan en protestas, y menor el porcentaje que participa en elecciones. La mayor legitimidad relativa de la violencia política entre jóvenes no es tanto, creo, por una relación de utilidad medios-fines, sino que se juega más en el ámbito de la expresividad, la visibilidad y el reconocimiento.
Recordemos, en este sentido, que el estallido social responde tanto a un anhelo de igualdad como de reconocimiento. No es sólo cuestión de demandas por redistribución de recursos o de inclusión social sino también una demanda de visibilidad, de dignidad, de estatuto ciudadano. Tal como lo entiende y plantea Ana Figuereido en su alusión a Nancy Fraser, la violencia es también un modo -espurio para algunos, inevitable para otros- de devenir visible. Cuando el “opresor”, afirma Figuereido, es percibido como refractario al diálogo, el oprimido siente que no puede recuperar su sentido de agencia y control por demandas regulares de justicia reconocimiento, y allí entran las violencias como respuestas.
Los ejes de la protesta tampoco son patrimonio exclusivo del estallido social en Chile. Es importante contextualizar el estallido en sus precedentes y procesos análogos en otros rincones del planeta. Benjamín Arditi trae al ruedo, al comienzo de su comentario, los casos de la Plaza Tarir en Egipto en 2011, 15M España, Occupy Wall Street, Brasil y el aumento tarifa transporte público, y Chalecos Amarillos en Francia por aumento en precio de combustibles. Ana Figuereido hace alusión a movimientos como los de Pro democracia en Hong Kong y #Black Lives Matter. Cabe agregar la quema de automóviles en las “banleiue” de las ciudades francesas, las revueltas en Quito poco antes del estallido en Chile contra el paquete de medidas económicas del gobierno, y las más recientes movilizaciones en Colombia desde zonas rurales. En todos estos fenómenos convergen cargas semánticas que tienen familiaridad con el estallido chileno, apelando de distintas formas al abuso, la desigualdad y la dignidad.
En todas se expresan las disonancias entres promesas y realidades, entre ciudadanías de jure y de facto, entre discursos de inclusión y mundos de marginación. Ninguna se sometió a la conducción de partidos políticos y más bien condenaron de plano la capacidad del sistema político para representar las demandas de la gente; muchas de ellas se ven gatilladas por medidas que pueden perecer de “pequeño alcance”, pero cuyas dinámicas a poco andar abren un emplazamiento sistémico al poder y a las injusticias sociales; todas ellas tuvieron, tras su apariencia de súbitas e inesperadas, un trasfondo estructural de humillaciones o exclusiones, y un sustrato de organizaciones descentradas y diseminadas en el tejido social que de pronto se condensan en una gran masa en las calles.
Quiero conectar esto último con lo que plantea Manuel Canales, en el sentido de que el estallido de octubre del 2019 envuelve a un “todos”, y que esta aspiración de pertenencia es como un espejo invertido del vacío de pertenencia del modelo neoliberal: en la protesta en las calles, todos caben y todos son parte. La violencia, o sus protagonistas, no pueden ya ser pensados en una lógica de exterioridad o anomia: aquí estamos todos en una filiación subcutánea largamente postergada. El desborde de energía nos conecta a todos, porque es un desborde respecto de un recipiente que nos ha fragmentado entre desiguales, invisibilizados, desoídos.
Desde allí, propone Manuel Canales, hay que leer la “seña agresiva”, que no es defensiva sino un ir hacia adelante que se unifica en respuesta al “vacío neoliberal”, ante el que se responde con un anhelo de pertenencia. La marcha, como afirma Manuel, es marca y espejo: presencia presenciando. Se participa y se atestigua a la vez de una totalidad que es rebasada y rebasadora. Para apelar a las categorías de Elías Canetti, la masa se auto-descubre frente al poder a través del desborde. Lo que se desborda es un poder institucional cerrado sobre sí mismo, como pura positividad (Byung Chul-Han), refractario al disenso.
En sentido parecido, Pablo Oyarzún aborda el tema del estallido y la violencia ubicándolos en el lugar de lo irreductible al valor de cambio: un espacio que desborda porque está fuera del vacío de lo puramente mercantilizable, de esa otra positividad sin contraparte que es el mercado. Por lo mismo, el estallido es la contraparte de lo no conmensurable, y de allí también la dificultad de circunscribir la violencia y aislarla de esa vorágine de pertenencia que emerge, contrario al imaginario del consumo y de la meritocracia: en un espacio -o un flujo- en que la violencia es parte de ese resto que no es subsumible ni al cálculo, ni al valor del objeto, ni al régimen del común denominador.
Una cuestión que resulta, tal vez clave, en la comprensión de la violencia política, y que plantea Benjamín Arditi, es que en ausencia de procedimientos consagrados, la distancia que estos movimientos marcan entre las demandas sociales y el sistema político, llevaron a expresar a tientas lenguajes y repertorios experimentales, incluyendo la violencia. En este contexto la violencia puede entenderse dentro del vacío de lo no representable, vale decir, en el marco de lenguajes que se pretenden performativos porque no logran llegar, con lo que buscan decir, a espacios consagrados de deliberación y procesamiento de demandas. Entiendo aquí performativo en doble sentido de la palabra: como un lenguaje que en sí mismo produce realidad, y como un “acting-out”, vale decir, un uso teatralizado del cuerpo de ciertos elementos que se vuelven extensiones del cuerpo, y del espacio público, para poner en escena lo que estaba ocluido, negado o excluido. En este sentido, sugiere Ana Figuereido, la violencia para las juventudes no sólo constituye el recurso último de quienes no tienen “nada que perder”, sino que es parte de repertorio de acción donde conviven actos violentos, protestas pacíficas, rayados, expresiones artísticas, y otros.
¿Significa, lo anterior, que la inconmensurabilidad entre la carga emocional del estallido-violencia, y la lógica sistémica e institucional, lleva a un callejón sin salida? Benjamín Arditi sugiere, por el contrario, una ventana o una puerta de salida, a saber, la posibilidad de transmutar la rabia en esperanza. Lo sugiere, también, Manuel Canales al final de su comentario. El caso citado por Benjamín es el de Argentina, en que a partir de la movilización enardecida contra el llamado “corralito” a fines del 2001, que despertó el lema compartido, “que se vayan todos, que no quede nadie”, y que supuso el “non plus ultra” de la crisis institucional y el modelo neoliberal, se produjo luego un desplazamiento del eje de la política, que llevó a un cambio significativo; y que, a partir del 2003, cuajó expectativas y esperanzas compartidas de nuevos liderazgos y nuevas políticas. Algo análogo sugiere al final de su comentario Manuel Canales, cuando apuesta por la transmutación hacia la construcción de una nueva sociedad como el modo para contener la energía destructiva que supura del abuso: entre la rabia popular y la esperanza popular.
En Chile, el voto masivo por una nueva constitución, y por su “autoría desde la sociedad”, puede implicar esta transmutación de rabia en esperanza. Tal vez sea esa también la expectativa de parte del mundo político que mantiene, como señala, Alejandro San Francisco, una relación oblicua y ambigua con la violencia: el ordenamiento del caos en propuestas. Mal que mal, como los señala el propio San Francisco, la violencia está en la génesis de las refundaciones constitucionales en Chile.
Otra consideración de Pablo Oyarzún que me parece sintomática es la transfiguración de la carga simbólica de la violencia cuando vemos lo que significó, en el imaginario del estallido, el lugar de la “primera línea”: ese contingente de pronto es resignificado en sus funciones de protección de las manifestaciones y, de alguna manera, alude también a otro elemento que apareció en las revueltas: jóvenes que no sólo hablan por o para sí, sino también están allí para defender y reivindicar a otras generaciones. Así, la primera línea implica al mismo tiempo una “orgánica” de la revuelta en su conjunto, y una solidaridad intergeneracional que contradice un supuesto divorcio entre generaciones.
Además, y como sugiere el propio Pablo, la primera línea opera como metáfora de un trastocamiento de la relación entre lo periférico y lo central, o como si los extramuros se hubiesen convertido en el centro de la asamblea. Vuelvo aquí a la demanda de reconocimiento que menciona en su comentario Ana Figuereido. En contraste con la imagen tradicional de los encapuchados en tantas movilizaciones precedentes, que iban a la zaga, llegan al final, eran vistos como aguafiestas de las manifestaciones, y nunca dejaron de ocupar el lugar de un margen indigerible (metáfora, en la propia manifestación, de los límites de la inclusión), ahora la primera línea queda puesta dentro, y al centro, del movimiento en las calles.
No significa esto que la gente justifique la quema de metros o el saqueo de supermercados; pero en lo que toca al lugar de esta primera línea, lo que sí entra en el juego es la idea de que la violencia no es monopolio del Estado, de que quienes están allí ocupan un lugar dentro (y no al margen) del estallido de adhesión masiva, de que la violencia no es pura anomia sino la forma que adquiere una indignación llevada a su límite, y de que no hay una clara línea que corta y divide entre quienes enfrentan a la fuerza pública y quienes levantan banderas y entonan canciones de Víctor Jara o Los Prisioneros.