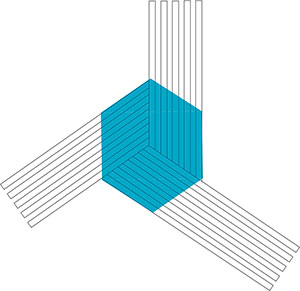¿Pensar la violencia?
Debo decir que me ha llamado la atención el nexo juventud(es) y violencia. En cierto modo, es dar por supuesto un sujeto (o un agente) de la violencia y, quizá, de un tipo de violencia asociada a ese agente. Sin embargo, apenas se empieza a rascar la superficie del fenómeno (y del sujeto) las variedades y las heterogeneidades saltan a la vista y ya no se sabe muy bien cómo cuadrar el concepto. En su ensayo lúcido y riguroso (he de decir: como siempre), Martín Hopenhayn propone un modo de habérselas con el asunto. Al plural que ya implica las diferencias suma la idea de un “perfil generacional” y sitúa el conjunto en el horizonte político.
Martín apela a la distinción entre violencia instrumental y violencia expresiva, pero ha empezado advirtiendo que la violencia manifiesta en el “estallido social” es y sigue siendo “difícil de tipificar”. Me interesa especialmente esta dificultad, que afecta al tipo, y creo que ella provoca un desajuste entre juventud(es) y violencia, entendido este nexo como un rasgo sobresaliente y meritorio de análisis del referido “estallido”, y también un desajuste entre una violencia genérica, una mera violencia, y aquella que propone la dificultad en cuestión. Un primer signo de este desajuste, en términos de ambos desajustes, es la percepción de la “primera línea”, es decir, de esa juventud (porque, sí, son jóvenes) que confronta a las fuerzas policiales con lo que hoy por hoy, siguiendo al Subsecretario de Interior en una declaración reciente a propósito de los implementos de choque de un grupo de ultraderecha, se llamaría sus “utensilios”, escudos, cascos, palos, piedras o fragmentos de pavimento, punteros láser, agreguemos las bombas molotov, además del mero cuerpo: no son los vándalos que vienen a desvirtuar la protesta, el reclamo, la vindicación, aquellos que en ocasiones eran increpados por los manifestantes por esa misma razón, son, precisamente, su “primera línea”. Esa adhesión —“están ahí para protegernos”— es síntoma de un cambio, que convierte a esa violencia en un signo compartido que cruza lo que se llamaría fronteras generacionales.
Este es el punto que me interesa a propósito de la dificultad que señala Martín. Por una parte, aunque se trata de manifestaciones que en su móvil periferia incurre en acciones de confrontación con las llamadas fuerzas de orden y provoca destrozos, no se trata de un vector que apunta a la anomia o ya la ejerce. Hay una orgánica, una distribución de funciones y tareas, una comunicación con el grueso de la manifestación, apoyos recíprocos, un tipo de solidaridad a la que, creo, hay que prestar atención. Y es como si la periferia se hubiese convertido en el corazón de esa asamblea.
Que las multitudinarias manifestaciones callejeras hayan convergido, desde la denuncia universal del abuso a la convocatoria del “evade”, a la divisa del despertar y de la dignidad y de ahí a la demanda por una nueva constitución, aparte de evidenciar esto último —sello chileno, acaso— que nos importan las leyes y las mismas instituciones que las encarnan, sugieren un modo distinto de entender y querer producir comunidad, de rehacer, no diré la sociedad, sino, más, el nervio de lo social. Propósito político esencial, diría, también allí donde la política y sus profesionales son contestados de punta a cabo. “No son treinta pesos, son treinta años” que, como dice Martín, es bandera enarbolada por muchas y muchos que aún no miden con el tiempo de su vida una treintena, habla de lo que no tiene valor de cambio, lo que no puedes comprar, vender o canjear, lo que está fuera del mercado, porque, joven o viejo, se te va (o se te fue) precisamente la vida en eso. En ese enunciado que tanto escozor ha provocado en los próceres de la fenecida Concertación se dice algo que difícilmente pueden entender (o escuchar, siquiera), porque cuestiona dos principios que hacían su núcleo programático, al margen de los modos, algunos de ellos definitivamente espurios, con que ese principio pudo haber sido implementado. En ese enunciado se dice: no hay consenso, no hay contrato. Si el consenso sella el abuso (y con ventajas adquiridas), si el contrato se allana a consagrar y administrar lo que de ahí resulta, no hay consenso ni contrato.
Creo que este es un factor que cabe tener en cuenta al analizar lo que se llama “violencia” en el “estallido social” de una manera que vaya un poco más allá de la imperiosa exigencia de “condenar la violencia venga de donde venga”, para no hablar de la iniciativa de ley que buscaba incorporar esta condena en las declaraciones de principio de los partidos políticos. Creo que la impugnación de que hablaba, el reclamo del que surge, el atisbo de comunidad que quiere prometer están en la fibra de esa “violencia” y que son el motivo por el cual esta es percibida y baldonada, a saco, como mera violencia, exasperada, destructiva y desintegradora.
Si ahora dijese que por esta misma razón existe un vínculo entre esa “violencia” (no recurro a las comillas para desvirtuar el uso del término en este caso, sino para distinguir su aplicación, precisamente en este caso, de lo que sería la mera violencia y también la violencia meramente instrumental o meramente expresiva), si sugiriese, digo, que existe un vínculo entre esa “violencia” y la demanda de una nueva constitución y de un proceso ciudadano participativo que conduzca a su elaboración y establecimiento, probablemente saltarían objeciones de diversa laya, asumiendo que la diferencia entre el desorden callejero y este proceso es inconmensurable. Sin embargo, es precisamente este vínculo lo que, creo, hace de esta “violencia” algo muy difícil de tipificar. Es probable que se trate de una transformación del afecto político (digo, recordando el horizonte que abre Martín en el título de su contribución).
Pienso en los largos años en que el tema fundamental de relación, reflexión y discurso sobre lo acontecido en Chile desde antes de la dictadura y, por cierto, en todo el tiempo bajo su sombra omnipresente y ominosa, que se ha prolongado tan largamente, ha sido el tema de la memoria y del trauma, de la memoria traumática y de la memoria que se quiere leal a lo que fue, al destello de promesa que hubo en lo que fue. No ha sido exclusividad chilena, desde luego. La asolación de las dictaduras latinoamericanas hermanó pueblos en ese duelo. En “ni perdón ni olvido” hay una verdad radical; y si digo verdad, pienso en lo que hace un momento llamé afecto, la verdad de un afecto y un afecto, sin más, como verdad. No hay manera de olvidar, aunque se quiera y aunque se olvide (es decir, se crea olvidar y se llegue a vivir en esa creencia), la memoria de lo que nos devastó y de quienes sucumbieron a esa devastación reclama en silencio y es ese silencio lo que no se deja de escuchar.
Pero es posible que haya otros modos de la memoria, de la lealtad, de la persistencia. Otra afectividad. Ya los “pingüinos” del 2006 lo anunciaron. Las manifestaciones estudiantiles del 2011 empezaron a ser explícitas. Y no se debe omitir los movimientos regionales, las múltiples demandas locales, las luchas y reivindicaciones de colectivos LGBTIQ+ de estos años y, desde luego, el gran movimiento autonomista mapuche, en un país en que todo parece pasar al centro (“de la injusticia”, la cita cae de suyo). El estallido —usemos este término— el estallido feminista del 2018, que inició lo que hasta hoy vivimos, le puso nombre al centro: abuso, lo llamó. Dejo, sin más aducir, la idea de que la evidencia instalada del abuso, viralizada, como dice Martín, sugiere el nexo entre la “violencia” de que hablaba y la exigencia de un cambio sustantivo de las reglas de juego y, claro, el ingreso de nuevas jugadoras y nuevos jugadores al terreno.
Hace solo un par de días la Defensoría de la Niñez se vio obligada a bajar el video del tema “El llamado de la naturaleza” a partir de la polémica que suscitó y que le ha costado a la abogada Patricia Muñoz, que tiene a su cargo la Defensoría, una querella criminal y una iniciativa en pro de su destitución. Desatada la controversia, se ha podido ver el video parcialmente en off en las pantallas, como fondo de crónica o de los reclamos de quienes lo han objetado con particular vehemencia. La pieza musical incluía ese otro llamado, a “saltarse todos los torniquetes”, y es precisamente este el que fue percibido como una flagrante incitación a la violencia. Supongo que eso debería invitarnos a ponderar qué se llama aquí “violencia”, cómo se está entendiendo la palabra, de qué manera su sola mención pareciera constituirse en un conjuro y en una clausura del discurso.
El fenómeno de esta “violencia” no se puede despachar sin más trámite. El ensayo de Martín recorre un trecho muy importante en la ponderación a que aludo. No se trata de condenar ni tampoco de comprender o justificar la violencia: se trata de pensarla.