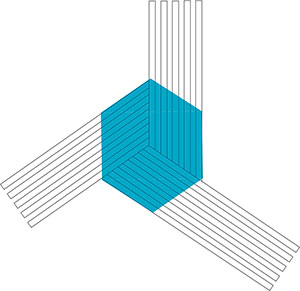Juventud, violencia, historia
En el ámbito de los principios, resulta bastante transversal en la sociedad chilena rechazar el uso de la violencia como método de acción política.
Sin embargo, el cambio de coyuntura política asociado al estallido social –o revolución o rebelión popular– del 18 de octubre de 2019 estuvo marcado desde un comienzo por diversas formas de ejercicio de la violencia, como la quema de estaciones del metro; el incendio, saqueo y destrucción de locales comerciales; así como también aquellos hechos vinculados a delitos comunes o al tráfico de drogas. En ese cuadro, grupos específicos han utilizado la violencia con el objetivo de transformar el orden institucional y producir cambios políticos relevantes. Desde su perspectiva, el uso de la violencia política es legítimo y su inspiración ideológica es el anarquismo o algunas variantes del marxismo leninismo; también lo esgrimen como una respuesta activa a la violencia simbólica o real que ejerce el Estado de manera cotidiana a través de distintas formas. Este tipo de “reventones populares” han sido habituales en la historia de Chile, como ha estudiado Gabriel Salazar, aunque generalmente terminaron en una derrota de quienes protestaban.
Martín Hopenhayn resume de la siguiente manera la situación que surgió a fines de 2019: “La violencia asociada al estallido social de octubre pasado remite a una relación de la juventud con la política, y con lo político, distinta a la de la violencia ejercida por juventudes revolucionarias de las décadas de sesenta y setenta, o juventudes de resistencia o protesta entre las décadas de setenta y ochenta del siglo pasado en Chile. La primera apuntaba a gatillar y cambiar la correlación de fuerzas de cara a la conquista del Estado y la instauración del socialismo; y a la vez con la idea de que la violencia revolucionaria era ‘partera de la historia’. La influencia guevarista en las distintas guerrillas que se dieron en América Latina impregnaron el imaginario con espíritu de epopeya y vocación redentorista: morir por el pueblo y su liberación”.
El Chile de la década de 1960 experimentó un proceso político en que deliberadamente se pretendió legitimar el uso de la violencia, en parte heredero de la Revolución Cubana y de una lectura del propio tiempo histórico. En 1965 surgió el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que asumió la doctrina del marxismo leninismo y la lucha de clases, así como la convicción de que la vía violenta era la más adecuada para producir los cambios que requería el país. En 1967 el Partido Socialista proclamó que “la violencia revolucionaria es inevitable y legítima” para llegar al poder. En 1968, un interesante estudio sobre la juventud chilena, realizado por Armand y Michelle Mattelart, demostró que el 46% de los jóvenes universitarios hombres se definía partidario de la revolución “bajo todas sus formas”, lo que significa pacíficas y violentas. Con el paso de los años el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), grupo joven que nació de una división de la Democracia Cristiana, también adhirió al marxismo leninismo. Gran parte de la discusión política de la izquierda de fines de los 60 y comienzos de los 70 radicaba en cuál la mejor forma de hacer la revolución, si debía hacerse por medios pacíficos o debía ser necesariamente violenta, tema de discusión permanente durante la Unidad Popular (1970-1973).
A esto se suma otro aspecto práctico, relacionado con la violencia y el cambio histórico, que en Chile ha sido un medio decisivo y transformador, y cobra particular actualidad en un contexto constituyente. Hopenhayn plantea: “Mi interés es leer la violencia como ventana a la comprensión de la juventud chilena frente a la política y lo político en el actual momento histórico. No pretendo formular juicios de valor sobre la violencia ni sobre su legitimidad; sino abordar el problema de la legitimidad de la violencia en el llamado estallido social, desde el lugar de sus propios actores; y ver si abre una ventana para interpretar las formas emergentes en que la juventud se relaciona con lo político y la política”.
Podríamos interpretarlo así: la violencia de octubre y noviembre de 2019 condicionó el rumbo de la trayectoria chilena este siglo XXI y permitió de hecho el inicio de un proceso constituyente que de otra manera se mostraba lejano y elusivo, quizá “imposible”. Varios actores utilizaron la violencia y la justificaron, mientras desde el mundo político otros la avalaron o la “comprendieron”, sin atreverse a condenarla. Mientras tanto, la violencia destructora avanzaba y lograba influir en la agenda política. El proceso que se inició el 18 de octubre está relacionado con el constitucionalismo histórico chileno y sus raíces en el uso de la violencia, como muestran algunos de los grandes cambios de los siglos XIX y XX. En la génesis de las constituciones el tema es bastante claro: la guerra civil de 1829, con el triunfo conservador en Lircay, dio origen a la Constitución de 1833; la guerra civil de 1891 fue la partida de bautismo del régimen parlamentario; los golpes militares de 1924 y 1925 estuvieron en la génesis de la Constitución de 1925; el 11 de septiembre de 1973, por su parte, permitió que tiempo después entrara a regir la Constitución de 1980. De esta manera, ha existido un constante poder fáctico constituyente en la historia de Chile, con participación decisiva de los militares que han intervenido en los momentos de crisis política. Con el paso del tiempo, aquellas cartas fundamentales comenzaron a ser aceptadas por sus antiguos detractores y lograron tener una vigencia relativamente larga, considerando estándares latinoamericanos.
En términos teóricos, durante los siglos XIX y XX los dirigentes y los partidos políticos suscribían la necesidad de una evolución institucional y pacífica de la república, la consolidación de la democracia a través de reformas legales y acuerdos amplios. No obstante, históricamente los sectores más diversos aceptaron la violencia constituyente o la que alteró el rumbo político del país: así fue tanto en prácticamente todos los partidos contra Balmaceda en 1891, los liberales de Alessandri en 1925 y la derecha y los sectores que apoyaron a Pinochet y la Constitución de 1980. Con ello, la condena de la violencia se relativizaba, como ocurre cuando actúa como un instrumento “útil” o funcional para los objetivos políticos o históricos de un momento determinado.
Hay otro aspecto del análisis de Martín Hopenhayn que merece especial atención, como es el problema de las disonancias. Al respecto, es interesante lo que plantea sobre la “disonancia entre la autoimagen de definir la historia y carecer de poder real. Juventud lejana a la ‘política representativa’ y cercana a la ‘política expresiva’”. El tema se vincula con una pregunta que plantea el autor, que resulta clave: “¿Cómo se inscribe el lugar de la violencia, y su relación con la política, en la generación/juventud que protagoniza el estallido en octubre pasado?” En la práctica, un sector de la juventud tomó la decisión de utilizar la violencia para manifestar su rabia, su protesta contra el sistema o su impaciencia frente a los abusos y la falta de cambios. Parece relevante considerar otro aspecto político de relevancia: dicha violencia encontró rápida justificación y un apoyo relativamente amplio en la sociedad y en parte del espectro político, especialmente en las agrupaciones de izquierda.
En este plano resurgen las explicaciones positivas de origen ideológico para justificar la violencia, que se mezclan con otras más coyunturales o de oportunidad: el cansancio de la gente contra el abuso o la existencia de una violencia previa de parte del Estado (cuyas raíces ideológicas también son claras). Con todo, el mundo político que justifica la violencia lo hace de manera oblicua, se manifiesta con ambigüedades, teme un compromiso demasiado claro y transparente. Por lo mismo, con el paso de los días, o semanas o meses procura canalizar institucionalmente la protesta, ordenar el caos y detener la violencia por la vía de acoger algunas de sus propuestas, sean estas supuestas o reales.
Con ello, históricamente, la explosión social se detiene, al menos parcialmente, hasta un próximo estallido popular.