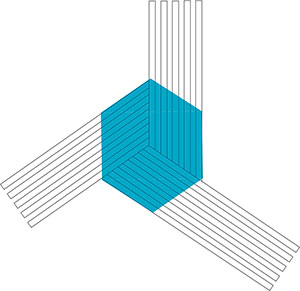De Galileo a Wagner: sobre los desafíos educacionales de la cultura de la cancelación
El artículo de la profesora Yanira Zúñiga Añazco presenta de manera nítida los desafíos asociados a la cultura de la cancelación en la sociedad contemporánea y propone que cualquier discusión sobre su impacto en la libertad de expresión debe ponderar racionalmente los costos y beneficios de favorecer a uno de los dos derechos en conflicto. Así, el artículo cierra con la siguiente afirmación:
“Creo que hay buenas razones para privilegiar esta técnica hermenéutica y argumentativa que consiste en sopesar racionalmente los costos y beneficios de priorizar un derecho en lugar de otro (paradigmáticamente, en estos casos, la libertad de expresión en relación con la igualdad y viceversa), ofreciendo las razones contextuales en apoyo de uno y otro. En todo caso, esas razones debieran recorrer el amplio espectro de los derechos y bienes jurídicos en juego, y considerar el arco completo de los beneficios y daños asociados a cada decisión de protección que se adopte.”
Quisiera abordar aquí, brevemente, alguno de los desafíos que este problema gatilla en las universidades. Hoy, estas instituciones suman a su doble misión en formación e investigación, el llamado a cumplir un rol en la disminución de la segregación y desigualdad social. Si bien la aspiración a que las universidades creen espacios libres de discriminación y promuevan la integración y movilidad social no necesariamente debiera ser compatible con una cultura de cancelación, los llamados a limitar el discurso académico se han transformado en una de las formas de protesta más común adoptada por grupos que se han visto históricamente discriminados (o, en algunos casos, grupos que dicen hablar en su nombre). A través de esta forma de acción política, se intenta correr los bordes del discurso que se considera aceptable, en un medio como el universitario, que se aspira esté al mismo tiempo libre de prejuicios pero también de censuras.
Como resultado, y especialmente en el plano formativo, las universidades enfrentan, a menudo, preguntas que ponen en conflicto la libre circulación de las ideas, propia de la vida académica, con la necesidad de identificar y denunciar opiniones que resultan lesivas u ofensivas para la identidad de los grupos o personas. Si bien en muchos casos resolver este conflicto es simple, en otros tomar determinaciones resulta más polémico. Estos conflictos tienen mayor expresión en las ciencias sociales y humanidades, pero no son ajenas a las ciencias tampoco. No es poco común hoy en algunas universidades, especialmente en Estados Unidos, preguntarse si debe cancelarse la presentación de un científico cuyos hallazgos afecten la sensibilidad de una minoría, si se debe eludir alternativas de interpretación sobre un texto histórico o literario porque resultan ofensivas para algunos estudiantes, o si es necesario eliminar a un autor del programa de un curso que, habiendo realizado contribuciones relevantes e irremplazables a su campo, puede haber emitido opiniones o realizado acciones que hoy nos resultan repugnantes.
Un modo de resolver este problema, educacionalmente, es relevar la distinción entre hecho y opinión, que es tan propia de las ciencias empíricas. Tal como se suele decir, todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones mas no nuestros propios hechos. En el caso de la pandemia por COVID-19, por ejemplo, es un hecho incuestionable que las vacunas salvan vidas. Y las instituciones educacionales pueden con toda claridad estipular que eso no es debatible, aunque eso ofenda a individuos que han construido su identidad a partir del movimiento anti-vacunas.
Sin embargo, los hechos científicos no alcanzan ese estatus de certidumbre de modo inmediato, especialmente entre las autoridades políticas o el público general. En efecto, en los albores de la ciencia moderna, esta debió enfrentar a autoridades doctrinales antes que a minorías ofendidas. Así, Galileo fue, en su época, denunciado por emitir un juicio que hoy nos resulta mayoritariamente evidente: esto es, que la tierra es parte del sistema solar y no es el centro del universo. Cuenta la leyenda que, después de renunciar al heliocentrismo forzado por un tribunal inquisitorial, Galileo habría susurrado “Eppur si muove”. Hoy no necesitamos susurrar. Aceptamos el heliocentrismo como cierto, aun cuando nuestra sensación natural nos muestre todos los días lo opuesto. De hecho nuestro lenguaje habla de las horas de salida y puesta del sol. Sin embargo, somos capaces de convivir simultáneamente con esa experiencia, que retrata nuestro lenguaje natural, y con la creencia en el hecho de que nuestra experiencia del sol depende en realidad de los movimientos de traslación y rotación de la tierra. Dicho de otro modo, hemos sido moldeados por un conjunto de instituciones educativas que nos han enseñado que la verificación de lo que es verdadero y falso en la naturaleza sigue mecanismos distintos a los de nuestras sensaciones naturales. En el largo plazo, por supuesto, nosotros aceptamos ya estas verdades pre-reflexivamente y las tomamos de suyo como ciertas. Es esta sedimentación de las verdades científicas lo que quizás insufla tanto atractivo al irracionalismo científico contemporáneo, que se posiciona como un cuestionador rebelde de verdades y poderes ya establecidos, irracionalismo que debemos combatir con todas nuestras fuerzas si es que nuestra especie quiere sobrevivir durante el Antropoceno usando las herramientas que le da la ciencia.
Un área donde la tensión entre hecho y opinión ha sido no sólo polémica sino que también ha tenido consecuencias para la vida de muchas personas es la evolución del discurso científico sobre las orientaciones sexuales. Tal como lo muestra la evolución del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), los diagnósticos científicos sobre la naturaleza de las orientaciones sexuales han ido alterándose en el tiempo. Así, recién en el año 1973 la American Psychiatric Association (APA) votó remover la «Ego-syntonic Homosexuality» del DMS y hoy no dudamos en considerar a las terapias de tratamiento de la homosexualidad de cualquier tipo como no científicas. Aun cuando el consenso científico actual es más compatible con los derechos de las personas que el existente décadas atrás, los juicios científicos dominantes antes tuvieron consecuencias mayores sobre la vida de las personas. En efecto, la patologización de la homosexualidad destruyó la salud mental y, muchas veces, la vida de numerosas personas. Alan Turing, que hizo posible la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, al resolver cómo decodificar el sistema de comunicación del ejército alemán, fue perseguido legalmente y tratado forzosamente por su homosexualidad por la misma sociedad democrática que él ayudó a salvar y defender, persecución que terminó conduciéndolo al suicidio en 1952. La Reina de Inglaterra “perdonó” a Turing de su convicción por «gross indecency» recién el año 2014, y después de una campaña en su favor. Experiencias como esta nos deben conducir a evaluar con prudencia el juicio científico, especialmente cuando este afecta derechos humanos, puesto que no solo lo que entendemos como un hecho no es siempre estático en el tiempo sino que también las implicaciones normativas de un hallazgo científico debieran ser siempre sometidas al razonamiento ético y no meramente cognitivo o instrumental.
No todos los casos en que existe una relación polémica entre ciencia y sociedad son resueltos por el propio desarrollo de la ciencia. Hay otras áreas donde opiniones que se dicen animadas por el conocimiento científico han tenido consecuencias nefastas para las personas. Una de estas es el modo en que la psicología de la inteligencia informó, a principios del siglo XX, la discusión política y pública sobre la eugenesia, y en la que destacados científicos tales como Francis Galton y Karl Pearson tomaron parte promoviendo ideas racistas y con un basamento científico que hoy sin duda consideramos no existente. En efecto, además de su trabajo académico, ambos intelectuales eran darwinistas sociales, y creían que el conocimiento científico que ellos desarrollaban podía justificar lo que hoy claramente identificamos como racismo y antisemitismo. Es más, la eugenesia, que tuvo credenciales aparentemente científicas en su época, gracias a su asociación con autores del calibre de Galton y Pearson, fue un antecesor intelectual de varias políticas de discriminación racial en el siglo pasado, incluyendo algunas que inspiraron genocidios. Recientemente, en virtud de la asociación de estos intelectuales con los movimientos pro-eugenesia, UCL retiró los nombres del Galton Lecture Theatre, el Pearson Building y el Pearson Lecture Theatre. Sin embargo, no necesitamos honrar la memoria de una persona para conocer y, eventualmente, usar algunos de sus hallazgos. Sin duda, podemos quitar sin culpa el nombre de Galton y Pearson de las salas que los honraban sin necesariamente dejar de enseñar el rol que Galton cumplió en el establecimiento de la psicología científica o tirar a la basura el coeficiente de correlación de Pearson. Por otro lado, en base a este aprendizaje histórico sobre las limitaciones y peligros del ejercicio ideológico de la ciencia, es necesario desarrollar cierto nivel de prudencia respecto del modo en que el conocimiento científico en estas áreas es presentado y discutido en los contextos educacionales.
Si estos problemas pueden resolverse en estos casos mediante una división tajante entre aquellas ideas de Pearson que hoy consideramos como contribuciones a la humanidad y aquellas otras que deben ser rechazadas, el problema se hace más difícil de resolver aun en las humanidades, donde esa distinción es más difícil de elaborar. ¿Qué hacemos con el antisemitismo de Quevedo? ¿Enseñamos a Quevedo, obviando su antisemitismo, y así dejando a las nuevas generaciones en ignorancia del mismo, o les transmitimos que un antisemita puede haber escrito poesía que está destinada a permanecer? ¿Cómo enseñamos eso a niños y niñas judías? ¿Y qué hacemos con Shylock de Shakespeare? ¿Cancelamos la obra, que muchos consideran una obra esencial, o la enseñamos sin relativizar o minimizar su indignante antisemitismo que ha inspirado el prejuicio contra el pueblo judío en los siglos que le siguieron?¿Qué hacemos con Pound, un poeta esencial que difuminó en su vida los límites entre antisemitismo, fascismo y locura?
Ninguna de estas preguntas tiene respuestas fáciles. En Israel, con posterioridad al holocausto, Wagner estaba informalmente cancelado por su antisemitismo. Muchos judíos fueron enviados a las cámaras de gas escuchando composiciones de Wagner en los siniestros campos de exterminio nazi. Escuchar a Wagner estaba vetado porque podía ofender a los sobrevivientes y a los hijos e hijas de los sobrevivientes. Ese veto fue roto por Daniel Barenboim en 2001. Ese año, y para sorpresa de los organizadores del evento, Barenboim preguntó a su audiencia en Jerusalem si estaba dispuesta a escuchar a Wagner. Así describe Barenboim este episodio:
“To this I must say that the rumor that my performance with the Staatskapelle Berlin of the Prelude and Love Death of Tristan und Isolde in 2001 caused a sensation is a myth that has been anchored in people’s heads until now, nearly ten years later. The piece was played as an encore following a forty-minute discussion with the audience. I suggested to the people who wanted to leave that they do so. Only twenty to thirty people who did not want to hear Wagner’s music left the hall. The remainder applauded the orchestra so enthusiastically that I had the feeling we had done something positive. Only the next day did the dispute erupt when politicians called the performance a scandal, although they had not been present themselves.”
Para Barenboim, este evento permitió rescatar las contribuciones de Wagner del nazismo (a pesar de su propio antisemitismo). No debe sorprendernos, además, que Barenboim sitúe esta conversación sobre Wagner en el contexto de su activismo por el mutuo reconocimiento entre israelíes y palestinos -en un texto disponible online y que se llama “Wagner, Israel and the Palestinians” y que invito a revisar porque ofrece un modelo de razonamiento para resolver con lucidez los desafíos educacionales que provoca la cultura de la cancelación.
Parte del proceso educacional es enseñar a las nuevas generaciones las falibilidades de la especie humana. Personas que son capaces de grandeza en las ciencias o en las artes pueden defender ideas aberrantes o instrumentalizar sus propias contribuciones para escudar ideas repulsivas. Todos nosotros podríamos, eventualmente, encarnar esa dualidad. Nuestros propios estudiantes pueden llegar a transformarse en los ángeles o en los demonios de las generaciones del futuro. El mayor argumento que hay, entonces, para mantener los nombres de estos autores en nuestros curriculums y enseñarlos, en función del mérito intelectual de sus contribuciones, es que para las nuevas generaciones es necesario aprender esa diferencia. Porque se van a encontrar, quizás, en sus vidas con un Wagner, un Quevedo, o con un James Watson, y van a tener que discriminar con claridad entre sus aportes y sus aberraciones. Además, deberán asumir que aprender sus ideas no dice nada de la estatura moral de las personas o de sus actos, que ser parte un canon académico no transforma a quienes son parte del mismo en referentes éticos o públicos. Este aprendizaje les permitirá diferenciar y distinguir entre su propio potencial intelectual y su integridad moral.
La propuesta de la Profesora Yanira Zúñiga Añazco constituye un aporte a este debate puesto que hace notar que estos debates no responden a polos absolutos sino que pueden ser remitidos a una contienda de derechos. La consecuencia pedagógica de su argumento es que los desafíos que presenta la cultura de la cancelación a las universidades requiere de un debate razonado de ideas. A la cancelación no se le responde con más cancelación. Desconocer el mérito que presentan algunas de las preguntas que se originan en la cultura de la cancelación no es una respuesta adecuada. Por el contrario, la mejor respuesta que pueden dar las universidades a esta cultura es profundizar sus propias fortalezas y su preocupación por la discusión abierta y desprejuiciada de las ideas: las universidades son, finalmente, espacios de debate intelectual. Responder a esas preguntas, de modo razonado, y atendiendo a que están vinculados a derechos que consideramos universales, permitirá a las comunidades académicas no solo responder a las demandas de justicia y reconocimiento que les subyacen sino que también renovar su compromiso con la libertad académica y con la búsqueda de la verdad en sus disciplinas.