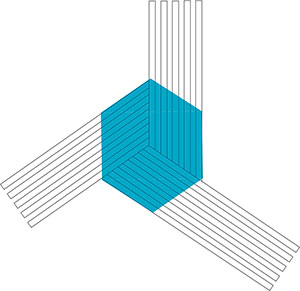En su ensayo “El desafío constitucional”, Rodrigo Correa ofrece una interesante mirada acerca de las posibilidades que ofrece una nueva Constitución. Correa sostiene que el plebiscito constituyente de octubre 2020 es muestra de una hipótesis que comparten (casi) todos los partidos políticos con representación parlamentaria: Chile atraviesa una crisis política que sería “solo superable con una nueva constitución”. El objetivo de su trabajo es llamar la atención acerca de la facilidad con que muchas personas parecen ver que el cambio de la Constitución —texto al que, observa Correa, se le puede imputar haber creado “las condiciones sociales que se encuentran a la base de la crisis de legitimidad que afecta a Chile”— nos hará pasar de una situación de crisis a uno de sana normalidad institucional. Su objetivo es poner una pausa frente a la rápida satisfacción que escuchamos a veces acerca de lo que puede o no puede hacer una (nueva) constitución. Esa pausa es bienvenida.
Según Correa, hay al menos dos tipos de razones que explicarían el problema de la Constitución vigente. Para algunos, este radica fundamentalmente en su origen “espurio”; el haber sido dictada por una junta militar, sin vigencia del estado de derecho ni deliberación pública real, de modo que, asegurando condiciones de legitimidad en su origen, “quedaría asegurada la legitimidad del sistema político bajo su vigencia”. Correa rápida (y correctamente, a mi juicio) descarta esta salida. Por otro lado, es posible —piensa él— que el problema se deba “a algunas de sus disposiciones o incluso a su espíritu”. En este caso parece importar más la práctica política que la Constitución crea y favorece y, por ello, si con mayor o menor independencia del origen de esta, la práctica que le sigue no permite legitimarla —como ha ocurrido efectivamente en Chile—, entonces ahí radica el problema de la Constitución.
Durante mucho tiempo, la comunidad académica ha eludido el problema sobre la legitimidad de la Constitución, pues ese examen supone hacerse cargo de cuestiones que van más allá del conjunto de normas que los textos sobre derecho constitucional han repetido una y otra vez. Supone, como lo pensó Ronald Dworkin, pensar en el derecho como una práctica social; o, en palabras de Correa, investigar la “cultura de la sociedad”.
Para ello, el autor observa que el orden de la pesquisa por el problema de la Constitución suele comenzar con la crítica por su origen, lo cual, como se dijo, es incorrecto. Según él, el análisis sobre el desafío constitucional —esto es, la pregunta acerca de la legitimación de la práctica política— se debe hacer en tres etapas: primero, es necesario “identificar las condiciones necesarias para que dicha práctica se legitime”; segundo, debemos identificar aquellos aspectos de la práctica política actual que impiden satisfacer tales condiciones; y, por último, se debe “examinar la relación de esas prácticas con la Constitución”. El desafío, dice entonces Correa, consiste en “identificar las nuevas condiciones sociales y preguntarse qué instituciones constitucionales ellas demandan para restablecer la legitimidad en la formación de la voluntad política”. Si hacemos eso exitosamente, entonces podríamos estar a la altura del desafío constitucional.
¿Cómo hacerlo? Podríamos quizá profundizar el impacto que tienen las encuestas de opinión pública, de modo de intentar acercarnos a esas “nuevas condiciones sociales”. Tal parece ser, lamentablemente, el camino que, al igual que en otras partes, Chile escoge con demasiada frecuencia. Pero ello es problemático, no solo por la dudosa calidad que muchas encuestas han comprobado tener, sino por algo más importante y profundo: la democracia constitucional requiere que la deliberación colectiva no sea simplemente un ejercicio de agregación de preferencias, sino una práctica que, sobre la base de mecanismos institucionales que permitan modular esas preferencias, fomente procesos de deliberación colectiva. En palabras de Carlos Nino, la democracia constitucional tiene una dimensión “epistémica”. Me parece que Correa entiende así también el problema, pues define a las instituciones como “posibilitadoras de la formación de la voluntad política democrática” (el énfasis es mío), y no como meras receptoras de lo que la gente contingentemente desea.
Para hacer este examen, entonces, vale la pena detenerse en la relación que existe entre instituciones y preferencias o intereses. Coincido con Correa que la Constitución de 1980 puso obstáculos a los intereses de las mayorías. Sin embargo, agrega que éstos fueron “sorteados” a través de la política de los acuerdos, es decir, que esa forma particular de entender la práctica política habría permitido eludir los obstáculos institucionales dispuestos por la Constitución. Aquí debo discrepar: la política de los acuerdos (o “del consenso”) fue una herramienta que más bien sirvió de reflejo cultural de aquellos obstáculos a los que Correa se refiere. Dicho de otra manera, así como existían dispositivos institucionales que impedían la formación de una voluntad genuinamente democrática –como, por ejemplo, los senadores designados, el sistema binominal o el quórum elevado para muchas leyes clave–, la práctica política del retorno a la democracia favoreció una comprensión de ella que desarrolló aversión al disenso y al conflicto político.
La “política de los acuerdos” consistió, así, en las condiciones sociales que acompañaron las condiciones formales (esto es: jurídicas) de la arquitectura política a que dio origen la Constitución de 1980. Fue, por decirlo en palabras de Correa, la “cultura de la sociedad” que imperó durante un par de décadas, recién recuperada la democracia, donde se “privilegió el gobierno tecnocrático y desvalorizó la interacción regular de los políticos con la ciudadanía”, como lo anota correctamente. Pues bien, esa peculiar manera de entender la política, desprovista de su fase agonal y que debe rehuir el conflicto —según advirtiera Chantal Mouffe— tuvo como resultado, entre otras cosas, una falsa sensación de gobernabilidad, que se quebró finalmente con el estallido social de octubre de 2019.
En el lenguaje que Correa introduce, las condiciones sociales que en esa época imperaban —un país recién salido de una dictadura, tratando de poner en marcha la promesa de alegría de la democracia— quizá estaban acordes con las instituciones de entonces. Pero las condiciones cambiaron, entre otras cosas, porque la sensación de gobernabilidad estaba artificialmente construida; dicho en lenguaje constitucional, era una política constitucional contramayoritaria, que crecientemente fallaba en recoger los intereses de la ciudadanía. Esta falta de sintonía está reflejada de manera elocuente en un mensaje que circuló en redes sociales tras el 18 octubre 2019: “estamos peor pero estamos mejor, porque antes estábamos bien pero era mentira; no como ahora, que estamos mal, pero es verdad”.
Identificar y entender esta falta de sintonía es fundamental para emprender el análisis al que invita Rodrigo Correa. Lo que se rechaza hoy parece ser no solo el contenido, sino el tipo de acuerdos que prevalecía hace dos décadas. El segundo gobierno de Sebastián Piñera convocaba a una “segunda transición”, y no son pocos quienes en la derecha, especialmente después de octubre de 2019, ponen el acento en retomar el clima de consenso que imperó en las primeras dos décadas de la democracia; un consenso que, sabemos, estaba artificialmente formado. Las condiciones sociales parecen haber cambiado radicalmente; las instituciones, no.
Esto me lleva al segundo punto, y final. Correa advierte que es necesario reconstruir las instituciones mediadoras entre ciudadanía y clase gobernante. Acá un buen ejemplo para examinar su posición es mirar la reforma al sistema electoral binominal, que permitió la entrada al Congreso de personas ajenas a la llamada clase política —con costos importantes respecto de la función legislativa, sin duda. Ese Congreso, que parece acercarse más a los intereses de los ciudadanos, ha sido clave en acelerar el proceso de desmantelamiento del orden constitucional cívico-pinochetista; o, dicho en forma positiva, ha sido fundamental en posibilitar una mediación, aunque dispersa y poco organizada, más cercana de lo que había sido hasta ahora la respuesta política a las preferencias e intereses de la ciudadanía. Sin embargo, Correa se refiere a la reforma al sistema electoral como una manera de “capitular ante la demanda de cercanía” entre los ciudadanos y los gobernantes. Dentro de lo que llama “capitulaciones”, incluye instituciones de democracia directa, como “plebiscitos, iniciativas populares de ley, elección popular directa de todo tipo de autoridades, referendos revocatorios, candidaturas independientes, descentralización”. Frente a estas “capitulaciones”, favorece la opción de “reconstruir las instituciones mediadoras” entre la ciudadanía y los gobernantes. Pero no es claro en qué sentido pasar de un sistema electoral binominal a uno proporcional se asemeja a una capitulación ante la demanda de cercanía, y no a una forma de reconstruir la mediación entre el pueblo y sus representantes. ¿Una reforma de esa envergadura es equivalente a la posibilidad de revocar un mandato o entregar iniciativa popular? En mi opinión, el paso a un sistema proporcional califica más como una forma de mejorar (o “reconstruir”) las instituciones que median la relación entre la ciudadanía y la clase política, que una capitulación ante las exigencias de cercanía que hacen los ciudadanos.
No es coincidencia que, tras el llamado estallido social de octubre 2019, ha sido el Congreso quien ha permitido dar cauce a la voluntad democrática no expresada en instituciones. Si en vez de un régimen presidencialista, Chile tuviera un régimen parlamentario, quizá buena parte de las crisis políticas recientes podrían haberse enrielado en lugar de parecer que no son sino empujones hacia un despeñadero, como tantos temen. Este es, de hecho, un elemento que Correa sugiere hacia el final de su ensayo; y es algo que, sin duda, tocará examinar en el proceso constituyente que viene, para asegurarnos que las instituciones que diseñemos puedan, como apunta, contribuir a la formación de la voluntad democrática.