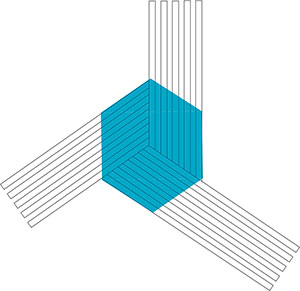Raimundo Frei, en su interesante artículo, entra en una querella por la adecuada interpretación de los datos presentados por el libro del PNUD “Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”. Sus adversarios en esta disputa son aquellos que, a partir de los indicadores sobre la disminución de la desigualdad de ingresos contenidos en el estudio, han defendido la conclusión de que la desigualdad no es un tema relevante para el país, y que debería ser dejada de lado frente a objetivos de mayor peso, como aumentar la productividad y el crecimiento. En particular, lo que Frei les pretende disputar es la idea de que la percepción de la desigualdad estaría desajustada respecto a la trayectoria efectiva del país, por lo que se trataría de una ilusión o un fenómeno meramente ideológico, discurso que goza de buena salud en los círculos empresariales, algunos sectores de la derecha y algunos de sus publicistas e intelectuales.
Contra esto, Frei argumenta que el aumento en la percepción de la desigualdad puede explicarse por el vínculo que existe entre una alta concentración de ingresos y una experiencia desigual en áreas claves de la vida social, como la salud, la educación y el trato social. Y también por una transformación en los parámetros para evaluar la justicia respecto al acceso a los recursos materiales y simbólicos.
Para hacer su punto, Frei se mueve rápidamente hacia la tesis de que la desigualdad reportada por las personas entrevistadas asume como estándar de comparación a los grupos más ricos dentro de su propio país, y no la diferencia relativa con otros países. Y afirma que esta percepción estaría muy anclada en la experiencia urbana de grandes diferencias entre los sectores ricos y los demás sectores en lo relativo a áreas verdes, servicios de salud y servicios educacionales, además de a la sensación de exclusión experimentada por quienes transitan por esos territorios sin “ser de ahí”.
En tanto, las desigualdades de ingresos y de poder son, en general, toleradas y justificadas en base a una idea meritocrática de justicia: si hay esfuerzo detrás de ellas, son legítimas. En cambio, la sensación de estar obligados a recibir prestaciones de mala calidad las áreas de salud y educación es experimentado siempre como una injusticia, pero sin derivar de ello alegatos basados en nociones de derechos sociales o una preferencia por un sistema privado o estatal. Algo similar ocurre en el caso de la experiencia de discriminación y malos tratos debido a la situación socioeconómica. Esto último se relaciona a nociones como respeto, dignidad y cortesía: se aspira a una igualdad en el trato.
Finalmente, Frei propone cuatro principios para comprender el problema de la desigualdad en Chile y orientar normativamente las políticas públicas: meritocracia (importancia del esfuerzo, desprecio por los que no se esfuerzan, valoración de la educación y sensación de que es una promesa no cumplida), necesidades básicas insatisfechas (es necesario que existan mínimos dignos), seguridad (mecanismos de estabilización del estatus socioeconómico, en lo que el Estado juega un rol importante) e igualdad de trato (nadie tiene derecho a tratar peor a otra persona por su estatus social). El autor cierra argumentando que la concentración del ingreso ha generado mundos distintos que cuando se topan, generan fricciones que se experimentan como malestar.
Mi opinión respecto a la visión desplegada por Frei es que acierta en desarticular el punto de vista adversario. Muestra de manera clara que una disminución en la desigualdad relativa en relación a otros países del mundo no tiene por qué traducirse en una mayor sensación de igualdad entre los habitantes del país, y que ello no se debe a fenómenos de “falsa conciencia”, “ideología” o “ilusión”. Sin embargo, la contraimagen del fenómeno que nos propone resulta, en algunos aspectos, tan precipitada como la que refuta con éxito.
Me explico: creo que el mapa que usa para retratar los puntos de tensión de la desigualdad en Chile, le hace poca justicia al territorio que trata de describir. Nos propone un país donde existiría una gran fractura entre un grupo de ricos y el resto de la población, sin grados ni variedades de la experiencia, lo cual le hace poca justicia al hecho de que las personas experimentamos la desigualdad más a través de nuestra experiencia cotidiana que a través de los datos generales sobre la concentración del ingreso. En este sentido, comete el mismo error que sus adversarios, pero en otra escala: parece suponer que las personas no son sensibles a la desigualdad relativa y abstracta entre países, pero sí a la desigualdad relativa y abstracta entre habitantes del mismo país. Y esto, por supuesto, no es convincente, y él mismo explica por qué en otras partes del texto.
Como ejemplo para lo anterior, puedo remitirme a dos casos conocidos directamente: uno es la tensión registrada en ambientes universitarios competitivos entre los egresados de liceos tradicionales o emblemáticos, y aquellos provenientes de liceos fuera de esta categoría. Esta tensión se producía justamente porque había una experiencia de vida compartida entre los involucrados, conflictuada por la distintinción institucional a la que habían accedido, que ponía, en teoría, a unos sobre otros. Los estudiantes de colegios particulares pagados caros del sector oriente, en tanto, quedaban fuera de este esquema justamente porque no había o no se percibía una disputa en ese plano con ellos. Sus partidos se jugaban en otras canchas, en otras ligas, con otras distinciones y otros grupos mirados en menos. Un segundo caso es el de una investigación universitaria sobre la interacción entre las personas de bajos recursos que prestan servicios en el sector de El Golf y las personas de altos ingresos que trabajan y/o viven en ese sector. Los estudiantes que realizaron este estudio suponían que iban a encontrar relatos sobre discriminación negativa, dado el encuentro entre personas altamente desiguales. Entre las respuestas a las preguntas, sin embargo, se repetía constantemente la idea de que la gente de clase alta era muy educada y atenta, y que ello contrastaba con la experiencia negativa en el trato social que estas personas experimentaban al transitar por otros espacios, como el metro (que es utilizado por Frei).
Mi punto con estos ejemplos, que no buscan en absoluto ser conclusivos, es que hace falta una microsociología de las desigualdades para entenderlas bien. No basta el rótulo. Es difícil saber qué exactamente se experimenta como una desigualdad injusta, en qué contexto y con respecto a qué. Y resulta poco adecuado saltarse este paso simplificando la estructura social a un modelo simplemente de “ricos y pobres”.
El segundo problema que veo en su propuesta es la poca apertura a la identificación de paradojas. Un ejemplo es que la discriminación por el estatus socioeconómico parece del todo prohibida, pero no la discriminación en contra de los “no esforzados” (por ejemplo, los delincuentes o los vagabundos), que normalmente son personas pertenecientes a los sectores más postergados de la sociedad. Otra es la pretensión de mayores seguridades que ayuden a estabilizar el estatus socioeconómico alcanzado, pero una fuerte crítica a esta estabilidad, cuyo más importante resultado es la herencia del estatus, en los grupos altos.
En suma, creo que Frei logra iluminar muy bien la transformación valórica de los sectores medios de nuestra población que crecieron y prosperaron al alero del mercado, que son más igualitaristas, democráticos y meritocráticos, y cómo ella se traduce en nuevas percepciones sobre la desigualdad. Pero, al mismo tiempo, este destello lúcido deja más preguntas que respuestas en el aire, que sólo pueden ser solucionadas hilando aún más fino. Raimundo nos propone mirar con binoculares lo que otros pretenden observar con un telescopio, pero me temo que lo que necesitamos, dada la complejidad, diversidad y pluralidad de esta nueva sociedad chilena, es más bien un microscopio.